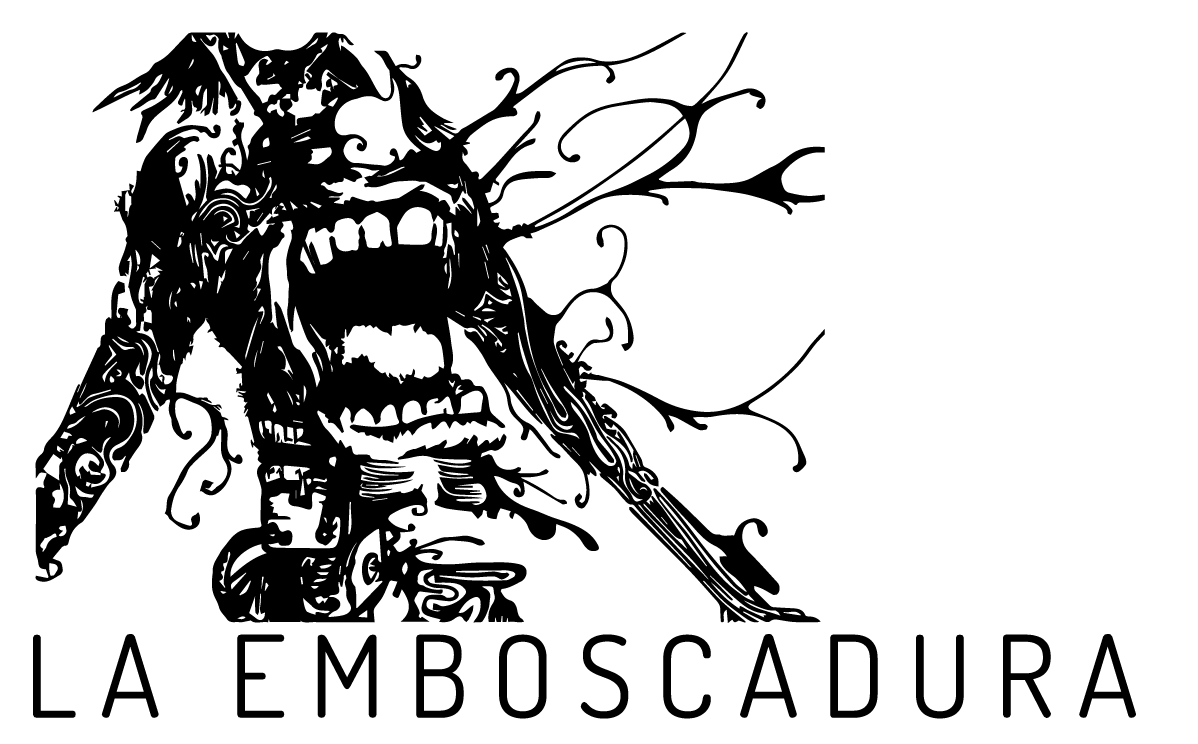En 1946, ante el Tribunal Militar
Internacional de Nuremberg –el mismo lugar donde poco más de una década antes
habían sido promulgadas las antisemitas Leyes de Nuremberg– comparecían ante
los jueces algunos de los criminales de guerra nazis de más alto rango. No los
peores, ciertamente, pues para entonces Adolf Hitler y sus secuaces Heinrich
Himmler y Reinhard Heydrich, arquitectos de la “Solución Final”, ya estaban
muertos y desafortunadamente pudieron evadir la justicia, pero algunos de
quienes, de una manera u otra, estuvieron implicados en perpetrar uno de los
mayores crímenes cometidos en la historia de la humanidad, el Holocauso o
Shoah, en el que fueron asesinadas entre 5 y 6 millones de personas. Una docena
de los acusados fueron condenados a la horca. Un año más tarde, ante el mismo
tribunal, en los juicios de los comandantes de los Einsatzgruppen –los comandos móviles de las SS encargados de liquidar
hombres, mujeres y niños judíos–, otros tantos acusados fueron ejecutados. Y
más de una década después, en 1960, el servicio de inteligencia israelí Mossad
ubicó y capturó cerca de la capital Argentina a otro de los implicados que
había logrado escapar, Adolf Eichmann, quien fue juzgado y también ejecutado en
Jerusalem por su participación directa en el Holocausto. ¿Fueron justas dichas
condenas? ¿Ameritaban la pena de muerte los crímenes perpetrados por dichos
individuos? O, por el contrario, ¿son las penas extremas como la ejecución e
incluso la cadena perpetua, actos bárbaros equiparables a las acciones que
castigan?
La respuesta de la filósofa Hannah
Arendt, quien estuvo presente en el juicio de Eichmann, es clara: “Del mismo modo
que usted (Eichmann) apoyó e implementó una política de unos hombres que no
deseaban compartir la tierra con el pueblo judío ni con otros pueblos de otras
naciones –como si usted y sus superiores tuvieran el derecho de decidir quién
puede y quién no puede habitar en el mundo–, nosotros consideramos que nadie,
es decir, ningún miembro de la raza humana, puede desear compartir la tierra
con usted. Ésta es la razón, la única razón, por la que usted ha de ser
ahorcado”. Podría pensarse que semejante respuesta apenas requeriría
comentarios adicionales, pues es un hecho incuestionable que existen crímenes
tan obscenos que solo ameritan la muerte o languidecer el resto de la vida en
una cárcel. Eso último ni siquiera lo considero debatible. Sin embargo, las
palabras de Arendt contienen la esencia del argumento que elaboraré en defensa
de las penas máximas que puede recibir un humano: la ejecución y la cadena
perpetua.
Es
suficientemente claro, no solo para quienes estudien un mínimo de historia sino
incluso para quienes lean noticias, que existen ciertos individuos que, a
juzgar por sus acciones, no deberían compartir la tierra con el resto de sus
congéneres. Esto por una razón muy simple: su mera existencia es incompatible
con la existencia de otros y con la convivencia funcional en una sociedad, bajo
un estado de derecho que brinde garantías mínimas de
seguridad y bienestar a los ciudadanos. Me refiero, por supuesto, a casos
extremos como criminales de guerra, genocidas, asesinos seriales, terroristas
yihadistas y abusadores sexuales de niños y de mujeres –dado el trauma
psicológico que generan en sus víctimas estos últimos, literalmente arruinando
sus vidas en muchos casos– para dar solo algunos ejemplos concretos. Considero
que la mayoría de humanos mentalmente sanos, exceptuando quizá a los que
cometen esos actos repudiables, estaríamos de acuerdo en que todos los
mencionados son crímenes abominables y duramente condenables, así que la
cuestión de definir qué es un crimen extremo no es tan arbitraria o relativa
como podría parecer. Es importante señalar que dichas penas máximas, que
implican la privación vitalicia de la libertad o de la vida del vicitimario,
deben ser proporcionales a la magnitud de los crímenes que castigan y por tanto
deben estar resevadas para los crímenes máximos. Esta aclaración es pertinente
porque responde de antemano a posibles objeciones. A saber, que estoy
defendiendo la imposición arbitraria de dichas penas ante cualquier crimen cometido y no solo a una categoría restringida de
ellos. Y, por otra parte, que los ejemplos de crímenes y criminales que uso en
mi argumentación son casos extremos y extraordinarios. Precisamente, esa última
posible réplica no refuta sino que refuerza mi punto de que las penas máximas
deben estar reservadas solo para los crímenes y criminales máximos.
Otra
objeción errada en la que se incurre al condenar las penas máximas es que, al
ejecutar a alguien o encerrarlo de por vida, el estado –o un tribunal
internacional como en el caso de Nuremberg– se está equiparando moralmente con
quienes cometieron graves crímenes y cometiendo una barbarie. Pero debe
advertirse que aquí hay una falsa equivalencia. La función del estado o de un
tribunal internacional es precisamente administrar justicia, siempre y cuando
se haga dentro del marco de la legalidad y la institucionalidad reconocidas
internacionalmente. Es decir, hay justicia mientras la pena sea proporcional al
crímen tras un debido proceso de acusación, juicio, sentencia e implementación
de la misma. Ese respeto por la ley, las instituciones y el debido proceso,
aunque desemboque en ejecución o cadena perpetua, no es en absoluto
incompatible con la civilización, sino que al contrario implica velar por su
preservación frente a quienes la amenazan. Además, el castigo y la retribución
son parte esencial e ineludible de la justicia penal, que sin embargo no se reduce a la mera venganza. La función de
castigar, así como de proteger a la sociedad de sus enemigos en general compete
en primer lugar al estado, a quien corresponde hacer justicia y hacer cumplir
la ley usando la coerción legítima, y no a la justicia privada, que desencadena
un círculo vicioso de vendettas cuando hay debilidad o ausencia de dicho
estado. En segundo lugar, compete a las instituciones internacionales como la
Corte Penal Internacional, que pueden condenar a dirigentes de estados que
estén violando la legalidad, la institucionalidad y los derechos humanos, como
ocurrió recientemente con la orden de arresto emitida por este organismo contra
el criminal de guerra Vladimir Putin, que independientemente de su dudosa implementación
tiene un valor simbólico importante para otros tiranos y aprendices de los
mismos que están observando. Incluso aunque el estado administre la ley y la
justicia tampoco debe hacerlo arbitrariamente y nadie debe estar por encima de
ellas. En todo caso, es una falsa equivalencia moral comparar a quien asesina a
personas inocentes de manera deliberada con la ejecución o el confinamiento
vitalicio de dicho asesino, si es comprobado culpable por medio de un debido
proceso legal.
Al defender las penas máximas
también se asume, de antemano, dada su severidad, que ellas deben aplicarse no
solo en casos de crímenes graves sino también exclusivamente en casos en los
que la culpabilidad o responsabilidad de los individuos condenados a ellas ha
sido suficientemente establecida por la evidencia. Es decir, en el caso de que
haya habido una clara intencionalidad y deliberación por parte del agresor, en
el sentido de que el victimario hubiera podido actuar diferente y sin embargo
no lo hizo, al menos para quienes defendemos el libre albedrío del individuo. E,
incluso, para quienes no creen que exista tal libre albedrío el punto es
pragmático: por la razón que sea, los crímenes fueron cometidos de hecho y esto
puede ser probado por la evidencia e incluso por la propia admisión de sus
autores. Es por esto que el debido proceso es esencial, precisamente para no
caer en la barbarie y el abuso de poder. Mi defensa se concentra por tanto en
la legitimidad moral de esas penas para criminales comprobados culpables, y
tampoco para cualquier tipo de crímenes sino, como ya dije antes, para los más
extremos. Si tales castigos máximos son aplicados justamente, es decir, a
culpables comprobados, pueden salvar las vidas de potenciales víctimas
inocentes y por tanto beneficiar a la sociedad en general.
Sin embargo, admito que la realidad
es a menudo más compleja y desagradable y de hecho considero que el único
argumento fuerte contra las penas máximas es el de la inadmisible condenación
de personas inocentes a las mismas, pues implican nada menos que el sacrificio
de las vidas de individuos que no cometieron los crímenes que se les imputan
injustamente. Toda condena de inocentes, trátese de penas máximas o no,
constituye una violación o perversión de la justicia, y en el caso de la ejecución
o el encierro perpetuo con el agravante de que es una vida inocente la que está
en juego. Es un hecho incuestionable que la condena de inocentes siempre
constituirá un riesgo de cualquier sistema legal que implemente estas penas, al
ser humano y falible. Y por eso este constituye el único argumento serio contra
tales penas máximas. ¿Pero es este un argumento definitivo contra las penas
máximas? ¿En ningún caso el estado debe tener tanto poder sobre las vidas de
los individuos?
Quienes condenan las penas máximas
parecen obviar una asimetría fundamental entre los derechos del victimario y de
la víctima. ¿Está por encima del bienestar general de la sociedad la vida del
individuo que atenta contra ella, que carece de empatía, escrúpulos morales o
respeto por las vidas de los otros? ¿Por qué va a ser más importante respetar
los derechos de un individuo que no respeta los de los demás que proteger los
derechos fundamentales del resto de la sociedad? Es justamente lo contrario:
están por encima el bienestar y la seguridad de la sociedad que la vida de un
individuo que atenta en contra suya. Aquí hay un prejuicio con respecto a los derechos
humanos fundamentales: el derecho de un individuo a hacer parte de una sociedad
civilizada no puede ser asumido de manera dogmática, sino que debe depender
también de las acciones de dicho individuo frente a dicha sociedad, y poderse
revaluar con ciertos crímenes. El individuo no solo nace humano, también sus
acciones lo hacen más o menos humano y sus derechos fundamentales deben estar
sujetos a que respete los derechos fundamentales de sus congéneres. Los
derechos humanos, incluyendo el derecho fundamental a vivir y a ser libre, no
son tan sagrados e inamovibles como se suele creer, he ahí el dogma. Se pueden
y deben perder cuando se cometen ciertos actos que violan flagrantemente esos
mismos derechos fundamentales de otros.
El punto de la pena de muerte, más
allá de castigar por hechos repudiables por una sociedad civilizada, es el
mensaje que transmite: hay criminales que no comparten ciertos principios o
valores fundamentales para una convivencia en sociedad y representan, por el
contrario, un peligro para ella. Por tanto, no pueden hacer parte de esa
sociedad ni respirar nuestro mismo aire: sus actos abominables los hicieron
perder sus derechos fundamentales, incluso a vivir. Ese es el mensaje
importante tras ejecutar a criminales de guerra, enemigos de la humanidad y del
humanismo por definición, o a los asesinos seriales, y no se reduce solo en
retribución o venganza. El castigo es parte esencial de la justicia penal. En
este sentido, la pena de muerte no solo no es barbarie, sino un medio para
contrarrestar la barbarie y proteger a la sociedad y a la humanidad de ciertos
individuos que carecen de empatía, escrúpulos morales y de dichos valores y
principios. ¿Cómo más podría castigarse justamente
un criminal de guerra que ha perpetrado genocidio sino privarlo de su libertad
para siempre, o de su vida? ¿Y qué es una vida –la de ellos frente a todas las
que han cegado y pueden seguir cegando? ¿Por qué privilegiar al victimario
sobre sus víctimas en aras de un supuesto humanismo? ¿Que valor tiene la vida
de quienes no otorgan ningún valor a las vidas de otros, e incluso encuentran
placer en cometer esos crímenes?
Otro argumento esgrimido por
quienes se oponen a las penas máximas es que estos castigos no traerán de
vuelta a las víctimas. Por supuesto, ejecutar a alguien o encerrarlo de por
vida no trae de vuelta a sus víctimas, pero sí podrá proteger a futuras víctimas
potenciales. Si ciertos individuos son indultados y puestos en libertad, podrán
cobrar aún más vidas. La sociedad debe ser protegida de ellos, aún a costa de
sus vidas, y el énfasis moral no debe ser, por tanto, las vidas de los
criminales que se sacrifican, sino las vidas de los inocentes que
potencialmente se salvan con su extirpación como tumores malignos que amenazan
el cuerpo de la sociedad. Si un culpable comprobado de crímenes atroces –y hay
maneras de probar dicha culpabilidad– es ejecutado o encerrado para siempre, se
garantiza que al menos él no volverá a reincidir y no morirá nadie más al menos
por sus manos. La sociedad estará mejor sin él y no hay razón alguna válida
para mantenerlo vivo o libre.
Tampoco las penas máximas van a
prevenir que se sigan cometiendo futuros crímenes atroces, dada la naturaleza
humana. Mientras exista humanidad, está garantizado que éstos seguirán
ocurriendo y no se podrán evitar totalmente nunca con ningún sistema penal, ni
con penas máximas ni laxas, y menos aún con impunidad. Las penas máximas no
necesariamente sirven para disuadir a los criminales de cometer crímenes
extremos y en ese sentido no son una panacea. Sin embargo, la función de la
justicia no es solo correctiva ni preventiva, sino también punitiva,
ejemplarizante, simbólica y, ante todo, protectora de la sociedad. Es mejor
tener leyes y penas fuertes que pueden disuadir al menos a algunos individuos
de cometer ciertos crímenes que tener leyes y penas laxas que no disuaden a
ninguno sino que, por el contrario, promueven la impunidad y a la larga la
criminalidad, como ocurre en Colombia. Hace poco Gustavo Petro dijo: “Si
logramos que una serie de actividades de la sociedad colombiana que hoy se
consideran crimen no se consideren crimen más adelante, pues habrá por
definición menos crimen en Colombia”. ¿Qué mensaje se está enviando con esa
afirmación a los criminales? Que pueden seguir delinquiendo a gusto sin que
haya repercusiones considerables en sus vidas, pues incluso el primer
mandatario está reduciendo la criminalidad a un maleable asunto verbal. Y si el
presidente presenta como “solución” para reducir el crimen la redefinición del
mismo, claramente no hay muchas esperanzas, excepto para los delincuentes.
Muchos parecen asumir que arrepentirse y contar la verdad basta para hacer
justicia, pero eso es solo parte del proceso. Mientras los criminales actuales
y potenciales, lejos de sentirse intimidados, se sientan empoderados por
afirmaciones como la citada, la criminalidad no solo no va a disminuir sino a
aumentar. Es por tanto mejor que haya al menos algo de disuasión, por medio de
leyes y penas fuertes, a que no haya ninguna en absoluto. Si las penas duras
sirven para disuadir al menos a un potencial criminal –o la contraparte, para
salvar al menos una vida inocente– es mejor eso que nada. Obviamente, no basta
con que existan leyes y penas duras estipuladas en el papel si éstas no se
implementan en la práctica. No tener penas máximas para crímenes máximos solo
equivale a impunidad, que a su vez solo fomenta más la criminalidad. Y al
conllevar más criminalidad, en últimas siempre es más alto el precio que la
sociedad paga por la impunidad. Quizá las penas máximas no eviten que crímenes
abominables se sigan cometiendo, pero incluso si su efecto disuasivo opera en
un solo criminal, ya eso es una ganancia. La impunidad, por el contrario, solo garantiza que más crímenes se cometan,
pues los criminales sabrán de antemano que sus acciones no tendrán
repercusiones importantes en sus propias vidas, que no tienen nada o mucho qué
perder si siguen adelante con ellas. Por esta razón la defensa en aras de un
supuesto humanismo de los derechos de criminales comprobados que actuaron en
detrimento de los derechos básicos de los otros y de toda consideración
humanitaria no solo no es humanitaria sino inmoral y no es más que la búsqueda
de beneficios para los victimarios, a costa de los derechos de sus víctimas. Y
esto constituye una paradoja para quienes, en nombre de los derechos humanos,
condenan las penas máximas: por defender el humanismo terminan defendiendo a
quienes violan los derechos humanos.
Por otra parte, quienes a menudo
teorizan sobre la presunta barbarie de encerrar a otros de por vida o
ejecutarlos, lo hacen desde la ingenuidad de creer que todos los criminales
tienen en principio la capacidad de arrepentirse, regenerarse, y reintegrarse a
la sociedad, y que por tanto a todos hay que darles el beneficio de la duda y
una segunda oportunidad, pese al riesgo que esto representa para otros. Parecen
ignorar que, dadas sus acciones pasadas y ciertas circunstancias propicias, es
predecible que algunos individuos casi con plena seguridad reincidirán, pues no
solo no se arrepienten de sus actos sino que, dada la oportunidad, los
volverían a cometer, ya que derivan placer y orgullo de ellos, o al menos son
totalmente ajenos al sufrimiento que han causado. Incluso en los momentos
finales antes de sus ejecuciones, asesinos seriales como Carl Penzram, Andrei
Chikatilo o John Wayne Gacy, lejos de mostrar ningún arrepentimiento por sus
crímenes, se jactaron de sus capacidades criminales. ¿Es realmente corregible
un pedófilo psicópata como Luis Alfredo Garavito? ¿Se arriesgarían quienes se
oponen a la pena de muerte o la cadena perpetua para un sujeto como ese a dejar
a sus propios hijos cerca de él en caso de que fuese puesto en libertad? Porque
aquí viene un segundo elemento: cuando las víctimas de crímenes extremos no son
seres queridos sino desconocidos, la empatía por los victimarios y la falta de
ella con los allegados de las víctimas es más fácil. Teorizar desde la
comodidad y seguridad del sillón, sin que la crudeza de la maldad y la sevicia
humana deliberadas haya tocado a sus propios seres queridos siempre será más
fácil. Pero cuando las víctimas son los suyos, dichas personas que se oponían a
las penas máximas querrán también justicia en el sentido convencional, e
incluso, si la justicia estatal falla, estarán dispuestos a hacerla por sus
propias manos. Como bien señala el célebre psicólogo clínico Jordan Peterson, lo
anormal no es querer la pena de muerte para el victimario por ejemplo en el
caso de la tortura, violación o asesinato de un ser querido, sino no quererla.
Por eso el estado debe encargarse de hacer justicia, en lugar del individuo con
sus propias manos, y en ciertos casos especiales debe tener el poder para
decidir sobre la vida de ciertos criminales. Además, en el caso de crímenes
contra la humanidad, el perdón y el olvido no son deseables. Hay lecciones
históricas que deben ser aprendidas para que no se repitan, y hay crímenes y
criminales que deben ser juzgados y condenados ejemplarmente, para generar
conciencia y minimizar la posibilidad de que se repitan.
Quienes se oponen a las penas
máximas caen también en otra contradicción común, el creer que la cadena
perpetua es preferible o menos “bárbara” o “cruel” que la pena capital. Por el
contrario, aunque ambos procesos legales son largos y costosos, la ejecución
como tal es rápida y ahorra sufrimiento al condenado, mientras que en el otro
caso el confinamiento es por el resto de la vida. Incluso alguien como
Christopher Hitchens, quien se oponía vigorosamente a la “barbarie” de todo
sacrificio humano, no fue ajeno a este error. Al referirse al caso del
“Monstruo de Austria” Josef Fritzl, quien mantuvo encerrada a su propia hija en
un sótano durante 24 años, y a quien violaba repetidamente en su cautiverio,
Hitchens comentó que “es una lástima que Fritzl tenga 76 años porque durante su
cadena perpetua no va a sentir algo comparable a lo que sintió su hija”.
¿Sacrificio humano no, pero que se pudra en la cárcel –y lo sienta– sí? Además,
Hitchens fue un famoso defensor de la “guerra contra el terror” desatada por el
gobierno de Bush tras los ataques del 11 de Septiembre de 2001 y de una
respuesta militar contundente contra el jihadismo, con el cual no se podía
negociar. ¿Es una barbarie ejecutar a alguien tras un debido proceso pero no lo
era bombardear a los jihadistas en Afganistán o confinarlos indefinidamente en
Guantánamo? Esto último fue precisamente lo que ocurrió con el actor
intelectual de los atentados de 9/11, Khalid Sheikh Mohamed, tras su captura en
2003. Fue torturado por la CIA con el fin de extraer información sobre otros atentados
que estaba planeando, como tumbar los puentes que conectan a Manhattan,
destruir el aeropuerto de Heathrow en Londres y atentar contra una planta
nuclear en Estados Unidos. Claramente, quien planee dichos actos –adicionales a
las atrocidades del 9/11– es un enemigo
de la humanidad y no puede volver nunca a ser puesto en libertad ni volver a
hacer parte de ninguna sociedad humana, dado el riesgo que representa para la
civilización. Lo único cuestionable es que, a la fecha, siga esperando un
juicio y una sentencia en Guantánamo, que probablemente no vivirá para ver.
Pero en caso de que la hubiera, y dada la evidencia que hay de su culpabilidad
en actos terroristas tanto ejecutados como planeados, ¿qué otra sentencia justa podría haber para él que la pena
de muerte o la cadena perpetua? De la misma manera, ¿cuál otra hubiera podido
ser para los criminales de guerra de la Alemania nazi o para los actuales del
Kremlin? Hitchens no pareció entender, al menos hasta antes del 9/11, que
rehusarse desde la confusión moral a “sacrificar” o aislar para siempre de la
sociedad a un culpable altamente peligroso para ella implica sacrificar vidas
inocentes.
Esto nos lleva de vuelta a la
pregunta de Arendt: ¿por qué hemos de compartir la misma tierra y el mismo aire
con un Adolf Hitler, un Vladimir Putin, un Pablo Escobar, un Luis Alfredo
Garavito o un Khalid Sheikh Mohamed? Es cierto que dichos individuos pertenecen
a nuestra misma especie humana, pero sus abominables acciones y total carencia
de principios y escrúpulos morales han difuminado tanto su humanidad que no es
justificable desde ningún punto de vista que hagan parte de ninguna sociedad. ¿Dudaría
alguien que una sociedad funcional está mejor sin ellos que con ellos, dado el
sufrimiento que causan? ¿Qué derechos humanos podrían tener? Ninguno, excepto
el derecho a un debido juicio, pues los han perdido al suprimir los derechos de
los otros. ¿Qué valor podrían tener sus vidas? Ninguno: lo han perdido al
negarle todo valor a las vidas de otros. ¿Qué escrúpulos morales habría que
tener con ellos a la hora de imponerles penas máximas? Ninguno. Como bien lo
expresó el filósofo Sam Harris, “cuando tu enemigo no tiene escrúpulos, tus
propios escrúpulos son un arma más a su favor”. Hay crímenes que en una
sociedad civilizada no pueden tener perdón y para los cuales su justa pena es
la muerte o la cadena perpetua, pues quienes los cometen no exhiben el menor
respeto, consideración o empatía por las vidas de otros, y por tanto no debemos
ningún respeto a sus vidas tampoco. Hay un mensaje implícito además en dichas
penas, que tiene una función simbólica y de advertencia a futuros criminales
similares: hacer este tipo de cosas es
tan grave y reprochable que si optan por ello lo van a pagar con su libertad o
incluso con su vida.
Inicié y termino en Nuremberg, dada
la pertinencia de ese ejemplo histórico para ilustrar mi argumento. Aunque
suene paradójico, las penas máximas –cuando son debida y justamente
implementadas– no solo no son bárbaras, sino que son instrumentos para luchar
contra la barbarie y defender a la civilización y la sociedad de sus peores
enemigos, al extirparlos para siempre de ellas. Reservadas solo para los
crímenes máximos, es decir, para casos en los que la existencia o la eventual
libertad de quienes los cometen es incompatible con el bienestar y la seguridad
general de la sociedad, las penas máximas pueden beneficiar a la última, al
protegerla de ellos y así salvar vidas. ¿Es defender la ejecución de criminales
comprobados sin escrúpulos perder la humanidad, igualándose moralmente a ellos?
No, es por el contrario defender la humanidad de los inhumanos. Es poner el
todo por encima de la parte, la sociedad por encima de los psicópatas que la
amenazan. En esos casos, lejos de igualarse con los asesinos al ejecutarlos, el
estado –o un tribunal internacional– está cumpliendo con una de sus funciones
básicas: hacer justicia. Y por el contrario de conducir siempre a la tiranía,
la barbarie y la inmoralidad, tales penas pueden servir como declaración y
advertencia contra la tiranía, la barbarie y la inmoralidad. Por tanto, en los
casos de crímenes máximos las penas máximas no solo son aplicables, sino
totalmente legítimas y justas.
Por Juan Diego Serrano
*Este artículo presenta exclusivamente las ideas del autor y no es una editorial de La Emboscadura, nuestra Casa de Letras. Sobre este y otros temas tenemos ideas contrarias que debatimos en nuestro programa DISCUSIONES PENDIENTES, que te invitamos a ver en nuestro canal de YouTube. 🔥 Suscríbete al canal y activa la campanita 🔔
De Juan Diego Serrano en La Emboscadura
¿SU VIDA, TU DECISIÓN? REFLEXIONES EN TODO A LA LEGITIMIDAD DEL ABORTO
LOS RESTOS MORTALES DE PINK FLOYD
Invitación a UNA DÉCADA SIN CHRISTOPHER HITCHENS: HOMENAJE A UN DISIDENTE
IN MEMORIAM: MARIO BUNGE, FILÓSOFO Y CIENTÍFICO
LA CAZA DE BRUJAS BIENPENSANTE
LA PESADILLA DEL TEÓLOGO – cuento de Bertrand Russell traducido por Juan Diego Serrano
TRES QUARKS PARA MUSTER MARK – a propósito del Bloomsday, por el Ulises de James Joyce
Comparte nuestras publicaciones
PARA EDUCAR AL ALGORITMO 💥
SUSCRÍBETE AL CANAL Y ACTIVA LA CAMPANITA 🔔
Conoce nuestros programas 🎥