Cuando la exposición Pink Floyd: Their Mortal Remains abrió sus puertas al público en el Victoria & Albert Museum en
Londres en 2017, naturalmente, como buen fan, tuve el anhelo de estar en la
capital británica sólo para poder verla. Como ya lo había tenido años antes, en
2005, cuando la banda tocó junta, por primera y última vez, tras más de dos décadas de
cisma, en el Live 8 en el Hyde Park de la misma
ciudad, evento que al menos pude ver en televisión, a través de MTV. Entonces,
con no poca expectativa, presencié el momento legendario en el que el
guitarrista y vocalista David Gilmour, el bajista y vocalista Roger Waters, el
consumado pianista al mando de los teclados –quien no mucho después de eso
fallecería– Richard Wright y el percusionista Nick Mason, tocaban los acordes
de Breathe, Money, Wish You Were Here y
Comfortably Numb ante un público
visiblemente tan emocionado como yo, ellos a unos metros y yo a miles de
kilómetros de distancia. No fue sino hasta 2011, también en Londres, cuando
finalmente pude realizar el sueño de ver, esta vez sí en vivo y en directo, a
Roger Waters y equipo tocar la obra maestra en su patria: The Wall Live, en el O2 de Greenwich.
Mi historia con Pink Floyd, no
obstante, se remonta a la infancia, cuando por primera vez, gracias a mi
hermano mayor, escuché su música, entre la de Queen, Soda Stereo y otros que sonaban permanentemente en la casa,
a la par de la música clásica de mis papás. Pero por alguna razón Pink Floyd destacaba –y sigue
destacando, de lejos, sobre los otros– auditiva y visualmente. Mentiría si
dijera que fue un amor a primera vista, pero sí me intrigaba, al compartir
habitación con mi hermano, ver aquel poster del concierto de The Wall Live in Berlin ’90, que
conmemoró la caída del Muro, o el del hombre vestido con bombillos de Delicate Sound of Thunder, o el mural de
ese mismo álbum que mi hermano pintó con dedicación y paciencia, montado en una
escalera y a pincel en la pared y que, viéndolo en retrospectiva, quedó idéntico
a la carátula original. Sabía o intuía que, por lo menos, había algo
especial en esa música que por aquel entonces a mi mamá le parecía algo demoníaca
pero, con el tiempo, terminaría apreciando tanto como yo.
Ya por los años finales del colegio
y los primeros de la universidad, aquella intriga había evolucionado en una
admiración creciente por la banda inglesa, aunque no sabía nada de su historia.
Recuerdo oír paciente y repetidamente los dos cassettes de Delicate Sound of Thunder –un sobrado de mi hermano– y luego los dos
CDs del concierto de Pulse, el primer
disco de ellos que compré. Después compré,
escuché repetidamente y memoricé mi primer y aún favorito álbum, The Wall; entonces empecé a ver los conciertos
y a disfrutar del espectáculo audiovisual único que ofrece la banda. El
fantasma latente desde la infancia despertó y, poco a poco, Pink Floyd empezó a ser parte de mi vida y de las veladas de tragos con los amigos. Entre más lo
escuchaba más me gustaba y más apreciaba su consumación musical, sus letras
melancólicas y filosóficas que hablaban de cosas de la vida, sus enigmáticas carátulas,
y dicha admiración se hizo más informada: conocí y memoricé otras obras como The Dark
Side of the Moon, Wish You Were Here,
The Final Cut, Momentary Lapse of Reason y The Division Bell, y
también empecé a sumergirme en la no menos interesante historia del grupo.
Por eso, cuando en octubre del año
pasado supe que la exposición –tras haber pasado por Londres, Roma, Dortmund,
Madrid y Los Angeles– abriría de nuevo sus puertas en Montreal, supe que era la
ocasión, acaso única, para verla, pues el trayecto desde Toronto no era largo y
valía toda la pena porque quizá nunca la volvería a tener tan cerca. Y cuenta
la leyenda floydiana que fue en Montreal, en un concierto en el Estadio
Olímpico durante la gira de Animals a
fines de los 70s, donde Roger Waters concibió la idea de un muro que separara a
la banda de su audiencia, idea que desembocó en The Wall.
La exposición no es solo un
recorrido histórico sino, justo como su objeto, toda una experiencia
audiovisual que pasa por las diferentes etapas musicales del grupo, desde sus
inicios experimentales en los 60s, pasando por los sucesivos éxitos de sus
álbumes y sus monumentales giras mundiales de los 70s, 80s y 90s, su
fragmentación en los 80s y su reunión final, si bien efímera, dos décadas
después. La historia se remonta a la psicodelia y experimentación musical del
Londres de fines de los 60s, cuando Roger Keith “Syd” Barrett, acaso el líder
espiritual de la banda, junto con los ex-estudiantes de arquitectura Waters y
Mason y el tecladista Wright, comenzaron a tocar juntos en el club UFO, en
medio de las luces de colores, la espuma y los sonidos que para ese entonces
debían parecer extraterrestres, pero que empezaron a ganar un público
considerable. La influyente pero breve y trágica trayectoria de Syd, el artista
consumado –pintor, poeta, guitarrista, compositor y vocalista de los inicios de
la banda– marcó a sus compañeros de banda para siempre y tras su descenso en las
drogas, la locura y el aislamiento inspiraría algunas de sus futuras
composiciones. Sus amigos de infancia en Cambridge, Gilmour y Waters, a pesar
de su agrio y definitivo cisma a inicios de los 80s, tras el cual la banda se dividió
en Pink Floyd versus Roger Waters,
siempre lo recordarían con nostalgia y nunca dejarían de reconocer la deuda musical
y lírica hacia el desaparecido Syd, cuya guitarra cubierta de espejos
circulares brilla al inicio de la exposición como el loco diamante que la
tocaba antes de ser sustituido como guitarrista de la banda por Gilmour. Como
también destacan, por supuesto, los instrumentos que pertenecieron a los otros
integrantes: los bajos Fender de precisión favoritos de Waters, la guitarra
Fender Stratocaster blanca y negra que Gilmour tocó en 1971 en el anfiteatro de
Pompeya (al cual regresaría en 2016), algunos de los viejos teclados favoritos
de Wright, las baquetas y tambores de Mason decorados con motivos orientales
para una gira por Japón y acaso mi pieza favorita de la colección: la Fender
Stratocaster roja y blanca preferida de Gilmour, que tocó en sus giras de Momentary Lapse of Reason y Division Bell a fines de los 80s y mediados
de los 90s. Ahí brillaba finalmente, frente a mis ojos y casi como un objeto de
culto, la mismísima guitarra de la que el gran Gilmour extraía aquellas
melodías supremas solo comparables quizá a la música de las esferas de la que
habían hablado Pitágoras y Kepler, acompañadas de poderosos y fluctuantes
lásers de colores en los conciertos de Delicate
Sound of Thunder ’88 y Pulse ’94, aquellos
mismos conciertos que desde la adolescencia y temprana adultez tantas veces he
visto y tantas alegrías me han dado.
Entre otras curiosidades, también me
encontré con las letras originales, de puño y letra de Waters en hojas de
cuaderno, de las ya legendarias canciones Another
Brick in the Wall Part 2, Have a Cigar y The Postwar Dream, partituras,
planos y maquetas de los escenarios de los conciertos, así como los posters
anunciando los mismos. Además de las
réplicas de los muñecos inflables utilizados en los shows: el profesor
tiránico, la mamá sobreprotectora, la esposa arpía y el uniforme nazi del
protagonista de The Wall, el avión de
la Luftwaffe que se precipitaba sobre el público para estrellarse contra el
escenario en una explosión, el famoso cerdo inflable Algie de Animals, que flotaba entre las chimenas
de la Battersea Power Plant en Londres y hasta el hombre cubierto de bombillos
que había visto en el poster en mi infancia. Al final, ya no las réplicas sino
las dos grandes estatuas metálicas originales que aparecen en la carátula de The Division
Bell, como dos moais
transportados desde la Isla de Pascua a los fenlands
de Cambridgeshire y encarados simétricamente.
Todo culmina con la magistral
interpretación, en pantalla panorámica y con sonido optimizado, de Comfortably Numb en el Live 8 en
Londres, en 2005, rematado por el memorable solo de guitarra de Gilmour con la
misma Fender Stratocaster negra que había visto momentos antes. Esta fue la
última vez y la última canción que tocaron juntos.
Tras dos horas de intenso peregrinaje audiovisual floydiano, al
salir del museo la oscuridad temprana y el frío penetrante del invierno
canadiense me vuelven a la realidad. Pero la música de Pink Floyd aún resuena
en mi cabeza. He visto sus restos mortales pero su música es inmortal.
De Juan Diego Serrano en La Emboscadura
Invitación a UNA DÉCADA SIN CHRISTOPHER HITCHENS: HOMENAJE A UN DISIDENTE
IN MEMORIAM: MARIO BUNGE, FILÓSOFO Y CIENTÍFICO
LA CAZA DE BRUJAS BIENPENSANTE
LA PESADILLA DEL TEÓLOGO – cuento de Bertrand Russell traducido por Juan Diego Serrano
TRES QUARKS PARA MUSTER MARK – a propósito del Bloomsday, por el Ulises de James Joyce
SUSCRÍBETE AL CANAL DE YOUTUBE Y ACTIVA LA CAMPANITA 🔔
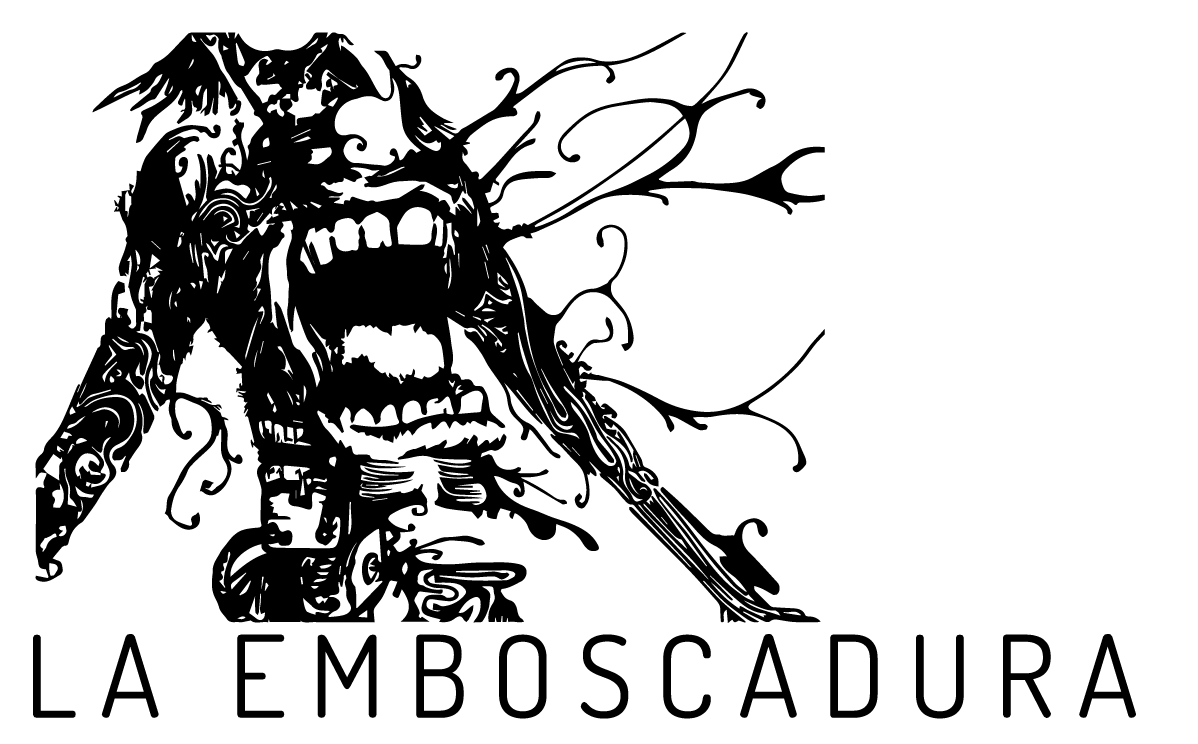




.jpeg)
