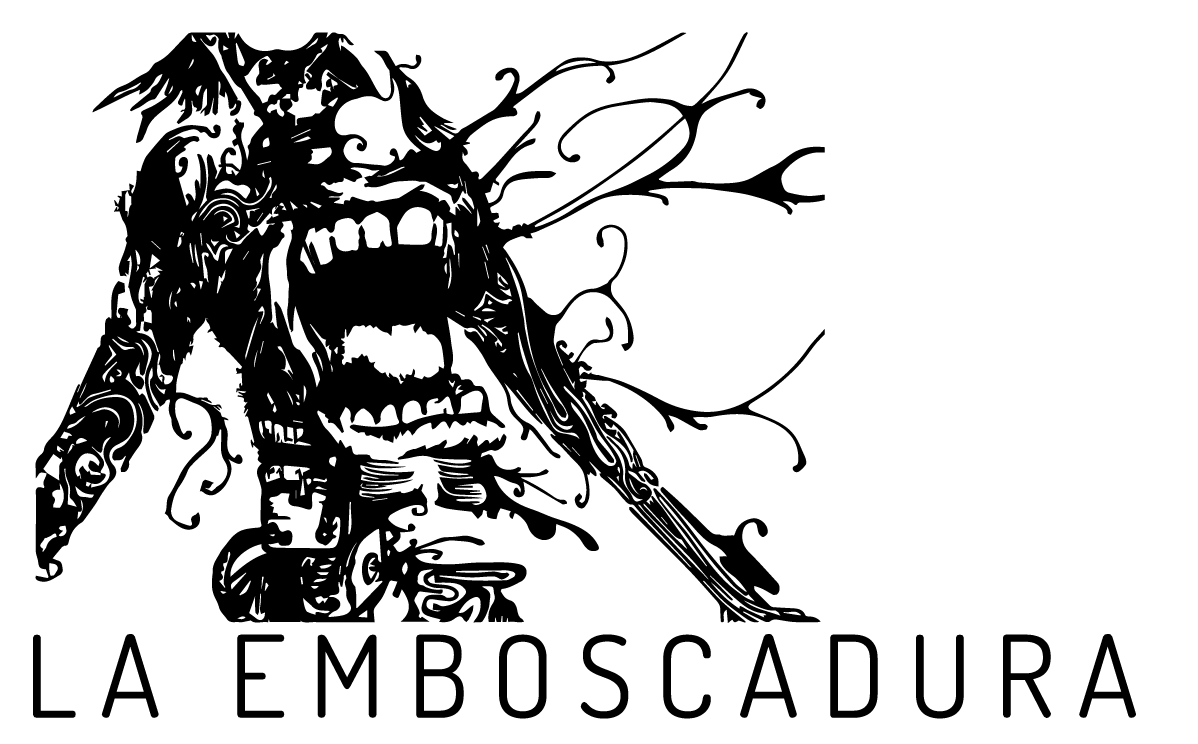1.
A finales de 2017 yo trabajaba
en un centro cultural (de cuyo nombre no quiero acordarme) en Harlem, Nueva
York. Mi función principal, aparte de colaborar ocasionalmente en eventos o en
la galería de arte; era la de profesor de español como segunda lengua. Por varios años dicté clases los martes y los
jueves por la mañana para principiantes y alumnos intermedios. Además de los
cursos regulares, contaba con la modesta fortuna de enseñar una clase de conversación
para estudiantes avanzados denominada “cuento y arte latinoamericanos”, los
lunes por la noche. Como su nombre lo indica, la clase consistía en “una
exploración de la cultura latinoamericana a través de sus escritores y sus
artistas”. Entre 8 y 12 personas – la asistencia variaba cada mes; nos
sentábamos alrededor de una larga mesa donde leíamos juntos un cuento corto por
semana, o comentábamos la obra de algún pintor, lo cual nos servía como excusa
para conversar, ampliar el vocabulario y aprender sobre la idiosincrasia y los
modismos de los países del continente. A pesar de lo enojoso que era ir desde Brooklyn
hasta Harlem sólo para una clase de dos horas, el curso constituía para mí un
gran deleite, no solo por la oportunidad de releer algunos grandes cuentistas y
conocer otros, sino porque, además, era costumbre que uno o dos estudiantes contribuyeran
a la tertulia con una botella de vino tinto cuyo objetivo era el de “aflojar la
lengua” de acuerdo a la tradición establecida por el añejo fundador de aquel centro
(un malhumorado músico argentino de izquierdas, de cuyo nombre tampoco deseo
acordarme).
Sea como fuere, durante los 3
años que estuve al frente del curso leímos todo lo que pude encontrar que sin
ser muy largo tuviera gran calidad literaria y que, a la vez, tanto los
estudiantes como yo pudiéramos disfrutar. Rulfo, Borges, Monterroso, García
Márquez, Vargas Llosa, Salarrué, Rubén Darío, Clarice Lispector, Guillermo
Cabrera Infante, Rómulo Gallegos, Julio Ramón Ribeyro, Augusto Roa Bastos,
Elena Garro, María Luisa Bombal, Andrés Caicedo, Elena Poniatovska, Roberto
Bolaño, Felisberto Hernández, Quiroga, Lugones, Onetti, Roa Bastos, Reinaldo
Arenas, en fin. Todo esto además de muchos autores contemporáneos, es decir aún
vivos, que con frecuencia me sugerían los estudiantes dado que los clásicos
podían sentirse en ocasiones acartonados y distantes. Era una experiencia magnífica,
supremamente educativa para mí. En suma, una dicha, sobre todo porque estaba
desprovista de cualquier pretensión académica, más allá de que los alumnos angloparlantes
mejoraran su dominio del castellano (de por sí muy bueno, en la mayoría de los
casos).
Dentro de la clase había 4 o 5
estudiantes habituales y leales al instituto, que como la mayoría de miembros
del centro eran personas jubiladas; hombres y mujeres de edad que estudiaban el
español por gusto y que adoraban el arte y la literatura hispanoamericana
porque sí. Personas de gran cultura (varios de ellos antiguo hippies) de los
cuales aprendí mucho y a quienes respetaba por viejos y por sabios, pero
también porque eran los que solían proporcionar las botellas de vino que
escanciábamos alegremente. Así mismo, aparecían cada mes nuevos alumnos que se
quedaban por algún tiempo, a veces por un par de meses, o hasta más, pero de
los que luego no volvíamos a saber. Esos inconstantes tendían a ser los más
jóvenes, en ocasiones profesionales que requerían el español en sus empleos, y a
menudo, estudiantes universitarios de alguna carrera de humanidades.
He ahí que aconteció que cierto
lunes del otoño de 2017 se me ocurrió proponerles a los estudiantes la lectura
de un texto de Luis Tejada, el cronista antioqueño de primera mitad del siglo
XX. Escritor de escritores, Tejada es adorado entre los literatos colombianos,
en parte por su muerte prematura, pero sobre todo por su sensibilidad y estilo
ejemplares. Mi texto preferido de Luis Tejada se titula “Sobre el amor y la
belleza”, el cual extraje de “Libro de Crónicas” una pequeña edición publicada
por la editorial Norma en 1997, cuya fotocopia conservo como un tesoro.
La breve crónica (que sobra
decir, exhorto al lector a que consulte por sí mismo) versa sobre “dos buenos
mozos campesinos que se mataron a puñaladas por el amor de una mujer vieja y
fea.” El escritor asiste a la procesión fúnebre de uno de ellos en donde acompañando
al cajón se encuentra la “horrible medusa” responsable de la tragedia. Ante la admiración
general y el asombro de que aquella mujer hubiera podido suscitar tal grado de
pasión, Tejada se entrega a una de sus típicas meditaciones poético-filosóficas
acerca de un acontecimiento de la vida real, que, no obstante, desafía las
convenciones y en apariencia, el sentido común.
La belleza, reflexiona el
cronista, es pasajera y en la mayoría de casos insuficiente para despertar una pasión
verdaderamente profunda. Por otro lado, la inteligencia es artificial: una
mujer astuta puede llegar a ser una entrañable amiga, pero es incapaz de descarrilar
el corazón de un hombre. Debe de haber – concluye el pensador; un tercer
factor, un fluido magnético que poseen solo ciertas féminas, algo que hasta entonces
se ha escapado a nuestro entendimiento y que él apenas atina a denominar como
“la capacidad de amar.”
Al cabo de la breve elucubración
el autor profesa su compasión por los dos enajenados muchachos, pues comprende
que fueron presas de aquella fuerza superior. Se batieron poseídos, embriagados
por la indomable materia amorosa que ella y solo ella era capaz de proporcionarles.
El texto es magnífico, de una gran sofisticación y sutileza psicológica, precisamente
porque, a diferencia de lo que piensa el vulgo, resta importancia a la belleza
y la inteligencia como condiciones suficientes o necesarias para experimentar una
gran pasión.
Al finalizar la lectura yo
apenas puedo ocultar mi entusiasmo y aguardo en el borde de mi asiento los
comentarios de la clase acerca del original concepto tejadiano de la “capacidad
de amar” que a mí me resulta tan romántico. Sin embargo, fue ahí mismo cuando
las cosas tomaron un giro inesperado y mis ilusiones de una conversación
electrizante o constructiva se fueron rápidamente a la mierda.
Claire era una de esas alumnas
jóvenes que había estado asistiendo a nuestra tertulia durante un mes, más o
menos. Era estudiante de NYU, o quizá de Columbia University, de unos 23 o 24
años. Hablaba español muy bien, era elocuente y había viajado por México y
Centroamérica. Era flaca, alta y de pelo castaño claro. A mí me parecía muy
simpática e intelectual, pero lo que más recuerdo era su piel pálida y su gorro
de invierno anaranjado. En cuanto concluimos la lectura y pregunté a todos qué opinaban
sobre el texto, Claire tomó de inmediato la palabra: “Pues a mí no me ha
gustado para nada”, dijo. Aquello me tomó por sorpresa y mi cara debió reflejarlo.
Entonces explicó que lo que más la había irritado era la idea de que el autor,
un hombre heterosexual cis-género llamara “fea” a la mujer de la crónica;
aquello, simplemente no había podido menos que indignarla.
A continuación, con tono de
autoridad, Claire empezó a explicar de qué manera la mirada masculina había
pergeñado durante toda la historia del arte ciertos estándares arbitrarios de
belleza femenina que, palabras más, palabras menos, habían sido establecidos con
el fin de oprimir a las mujeres. Términos como patriarcado, jerárquico y post-colonial,
empezaron a brotar de su boca con fluidez inesperada. La belleza, afirmó
categóricamente, es una construcción social, más concretamente, un concepto
fundamental en la estructura de dominación masculina que, en occidente – solo
por dar un ejemplo; insidiosamente nos impone la delgadez, o el fenotipo
europeo como el modelo de lo bello.
En la mesa se instaló un
silencio incómodo. Yo en principio me quedé frio; lo que yo había esperado que
fuera una discusión sobre el asunto casi metafísico de “la capacidad de amar”, había
sido usurpado por un discurso sobre las estructuras de poder y la ponzoña de la
cultura hetero-patriarcal. Advertí que la mayoría de lo otros estudiantes
habían quedado perplejos, agachaban la mirada y evadían el contacto visual unos
con otros. Colegí que más que suscribir con su diagnóstico, habían sido intimidados
por la pasión y locuacidad de la joven Claire; yo mismo, que en mis estudios de
maestría estaba al tanto de la perspectiva de género en la teoría del arte, me quedé
pávido ante el contundente sermón.
Luego de apurar un trago de
vino logré incorporarme un poco e intenté rescatar la sesión, es decir, dirigir
la charla al asunto crucial del texto. Argüí que el tema aquí no era la fealdad
de la mujer en cuestión (a fin de cuentas, algo superficial) sino que lo
importante era esa aptitud amatoria a la que apuntaba Tejada, aquella
configuración espiritual, o facultad química que algunas personas poseen y que tiene
el poder de inspirar desde actos de heroísmo fabuloso, hasta los más ridículos y
sublimes poemas.
No obstante, mi esfuerzo fue en
vano. Hacia este punto ya nadie parecía interesado en acompañarme por esa vía
de especulación. En cambio, Eva, otra de las estudiantes jóvenes – una chica
americana de padres mexicanos; señaló que el modelo eurocéntrico de belleza
había servido históricamente para discriminar y excluir a muchas personas de
color en los Estados Unidos, empezando por los nativos americanos a quienes se
les había catalogado como “el otro”, o como el “salvaje”, es decir, aquello
opuesto a lo blanco, siempre más delicado y elegante. Desde ahí se hizo claro que
el interés de la conversación se había desplazado y en adelante las opiniones empezaron
a girar (muy a mi pesar) en torno a la relatividad de los estándares de belleza.
“Por ejemplo”, dijo no sé quién, “es verdad que en el renacimiento las mujeres
generosas de carnes como las que aparecen en los cuadros de Rubens o las venus
de Tiziano, eran consideradas bellas puesto que había escasez de comida en
Europa. No obstante, solo en el mundo moderno donde se goza de abundancia, puede
la delgadez extrema ser considerada hermosa”. “¡Es que todo es cultural!” sentenció
alguien más.
“Bueno, sí, eso es cierto”, sentí
la necesidad de replicar, “pero sólo hasta cierto punto. Por ejemplo, hoy antes
de clase pasé por Times Square y vi un aviso gigante de ropa interior Calvin
Klein en el que las tres hermanas Kardashian demostraban sus grupas voluminosas
y cuerpos exuberantes, ¿acaso no son ellas el epítome de la belleza y el
glamour en nuestra sociedad? Lo que quiero decir es que no hay que olvidar que
la biología juega un papel determinante en todo este asunto. Hay marcadores de
fertilidad como la lozanía, la turgencia, el rubor, etc., que influyen sobre
nuestra impresión de la belleza y que son independientes de la cultura.” Aquello
no fue bien recibido por Claire, que, tras dejar escapar un bufido despectivo, declaró
que ese “determinismo biológico” era el mismo que había sido utilizado
históricamente por los mecanismos de poder para discriminar y castigar a
quienes no encajaban dentro de esas supuestas “normas naturales”. A continuación,
hizo un resumen del oprobioso pasado esclavista de la nación, y habló de cómo
los cuerpos “racializados” habían sido explotados con asistencia de disciplinas
como la eugenesia, entre otras; según las cuales un trasero prominente llegó a
ser considerado símbolo de inferioridad animal. Eso sí, una vez que una mujer
blanca como Kim Kardashian era la que gozaba de esos atributos tradicionalmente
africanos, entonces el significante estético cambiaba, demostrando de manera
perentoria que el concepto de belleza estaba íntimamente ligado al racismo
atávico y a los sistemas de poder.
Dos de los alumnos más veteranos,
David y Susan, ambos en sus 70s, trataron de acudir en mi defensa, anotando que
una complexión como la suya, ya encorvada y debilitada por el tiempo, no podía
ser más atractiva que la de una joven en edad núbil, o un muchacho fuerte y
saludable… No obstante, era poco lo que el sentido común podía lograr ante la
convicción militante de Claire y el silencio de los otros estudiantes, que no
estimaron necesario responder al comentario de los viejos de la mesa.
Yo intenté replicar que desde
luego no había razas más bellas que otras; eso era obvio, así como no había
lenguas más bellas que otras (aquí se generó una nueva digresión inútil sobre
lo feo que era el alemán y lo bello que era el portugués, etc.) sino que todas
eran manifestaciones diversas de una misma humanidad. La belleza, argüí, no era
un asunto político. Es verdad que hay ciertos cánones que varían de una cultura
y una época a otras, sabemos que los japoneses encontraban más atractivos los
pies pequeños en las mujeres, por ejemplo, o que los antiguos mayas empleaban tablillas
para moldear los cráneos de los bebés, así como algunas tribus del sur de
África utilizan anillos metálicos para alargarse el cuello. Así mismo es indudable
que la imagen de la escultura griega, derivada a su vez del canon egipcio (representado
en el busto de Nefertiti) y fijada en el cuerpo de la Venus de Milo y el
Doryphóros, había tenido un gran influjo sobre el arte del renacimiento europeo,
a su vez ligado a los conceptos de simetría y armonía más tarde condensados en
la teoría de Vitruvio.
No hay duda de que las
condiciones sociales afectan los cánones estéticos, eso es evidente, ¡Pero sólo
pueden hacerlo hasta donde la naturaleza lo permite! Afirmar que la belleza es
una construcción enteramente social, y además un subsidio del patriarcado, es
un disparate – eso no se lo dije a Claire de este modo, claro está. Es decir,
factores como la salud, la lozanía, la simetría y la turgencia, además de
marcadores de fertilidad como las caderas amplias en las mujeres o los brazos
fuertes en los hombres, son atractivos a nuestro cerebro que, por más siglos de
civilización que lleve encima, todavía aloja un hipotálamo reptil y una corteza
cerebral que compartimos con primates y mamíferos.
Ninguno de los otros alumnos estaba
interesado en apoyar mis argumentos y parecían inclinarse, según lo expresaba
su silencio, hacia la tesis constructivista. Al pobre Luis Tejada lo habíamos
casi olvidado del todo. Katherine (una abogada joven ataviada con atuendo de
oficina) mencionó tímidamente que Tejada probablemente era un mestizo (es
decir, no blanco) que además era un hombre de su tiempo y no necesariamente un
machista redomado. Este comentario solo avivó aún más el fuego de Claire, que ya
con tono condescendiente y claramente agotada de tener que “educar” a los
filisteos en la mesa, le explicó a la elegante abogada que todo aquel
terrorismo estético impuesto por los españoles había sido interiorizado por los
sujetos nativos como Tejada, para hacerles creer que lo blanco y europeo era el
estándar de lo hermoso.
En fin, la segunda hora de la
tertulia se consumió en estos dimes y diretes poco productivos, y yo poco a
poco fui perdiendo el interés y sumiéndome en una profunda melancolía. Algunos
trataron de hacer preguntas sobre vocabulario, y algún modismo que no
comprendían, o sobre la sintaxis de alguna frase enredada. Y, de ese modo,
terminamos la sesión.
Mi expresión debió ser muy
triste al terminar, pues recuerdo que el pensamiento que me asaltó fue: “a este
paso pronto se dejará de leer a Shakespeare y al Quijote por tratarse de
hombres blancos heterosexuales”. Sin embargo, lo más inquietante de toda la
discusión había sido la idea de que de verdad la belleza no existe, y que por
la tanto la fealdad es una ficción. En algún punto le dije a Claire que, si
bien la belleza es subjetiva y está “en el ojo del observador”, ese ojo inevitablemente
favorece la simetría, la armonía, y la fuerza… No porque estas sean entelequias
de la cultura sino porque la naturaleza las impone. En otras palabras, la
cultura es una puesta en escena que no podría ocurrir sin el tinglado de la
realidad que la precede.
Por otro lado, el texto de
Tejada era también una defensa de la fealdad, un ataque precisamente a la
belleza convencional y una intuición más profunda sobre el misterio del amor erótico
y de la estética. ¿Cómo es posible que las notas disonantes en una melodía nos emocionen
tanto?, o, ¿que un cuadro grotesco de Francis Bacon, por ejemplo, nos fascine? o,
¿que hallemos tanto placer en el wabi sabi de la cerámica japonesa? Qué puede
haber en el arte (y en la vida) que nos
conmueva más que esa tensión entre belleza y fealdad, ese contraste entre
perfección y accidente que nos ofrece la naturaleza constantemente como la
madre generosa pero también terrible que es.
Sea como fuere, al llegar a mi
apartamento, mi pesadumbre se vio un tanto aliviada cuando al revisar mi correo
electrónico encontré un mensaje de Katherine, la bella abogada del curso, que
decía: “No te aflijas demasiado por lo ocurrido en la clase de hoy, Claire todavía
está muy joven y por eso aún no entiende lo que tratabas de decir…”
2.
A finales de 2018 obtuve un trabajo
en el prestigioso museo Solomon R. Guggenheim de Nueva York como guía y guardia
de galerías. El puesto hace parte de un programa que emplea estudiantes y
graduados en artes para que provean información a los visitantes sobre las
obras expuestas, la cuales pueden llegar a ser desafiantes para el público
general. El museo es conocido por su icónico edificio blanco en forma de retrete
gigante y por su colección de arte moderno y contemporáneo.
Tuve ese trabajo por 4 años en
los cuales pude ver exhibiciones extraordinarias y aprender mucho, en gran
parte por los entrenamientos y charlas a los que teníamos acceso como guías. Además,
mis compañeros del programa eran en su mayoría artistas, historiadores, o
escritores con mucho conocimiento. Era la costumbre que cada mes, uno o dos de
los guías ofrecieran una charla a los empleados sobre un artista de alguna
exposición en curso, o sobre el edificio (una joya arquitectónica americana),
así como alguna pieza de la colección general.
Ocurrió que, a principios de
2021, luego de que retornáramos al trabajo después del cierre ocasionado por la
pandemia, Felicity, uno de nuestros colegas, propuso dictar una breve charla
sobre la colección Thannhauser. Los Thannhauser fueron unos comerciantes de
arte judíos alemanes que tuvieron que huir de los nazis y después de la guerra
terminaron viviendo en Estados Unidos. El último de los descendientes legó a la
fundación Guggenheim la custodia permanente de la invaluable colección conformada
por obras post impresionistas y modernas. Varios Picassos, Cézzane, Degas, Manet,
Monet, Van Gogh, Pizarro y Gauguin, entre otros, habitan hoy en día junto a los
Kandisky adquiridos por Solomon Guggenheim en los años 20s, el segundo piso del
museo.
Ahora bien, Felicity es un
chico alto, afro americano, corpulento y algo barrigón, calvo con una barba
tupida que se identifica como no-binario. Con frecuencia lleva las uñas
pintadas de barniz rojo u oscuro, y a veces algo de maquillaje en el rostro. Desde
hacía un año que lo conocía, puesto que lo contrataron unos meses antes de que
estallara la pandemia. Está poseído por la nueva ideología “progresista”, que
los angloparlantes denominan cultura “woke”. Esto lo sé porque durante uno de los
primeros entrenamientos que tuvimos juntos discutimos sobre cierto museo en Abu
Dabi que por esos días se rehusaba a exhibir un icónico autorretrato de Robert
Mapplethorpe (el famoso fotógrafo homosexual americano). Entonces me dijo que
la homofobia era inadmisible y que había que denostarla y denunciarla tanto más
si provenía de un supuesto “aliado”. Yo, no recuerdo bien por qué; le confesé
que mi mamá una vez me dijo que a ella el sexo anal le resultaba repugnante y
antinatural, pero que al tratarse de mi madre no por eso le iba dejar de hablar
o a “cancelarla”, como se dice en el argot de moda. No obstante, ella, o él, o
ellos, puesto que como he dicho Felicity es no-binario, insistió que la única
opción ética era la de cortar lazos con mi madre porque ella, como mujer cis-heterosexual
no podía comprender la ordalía padecida por la comunidad LGTBIQ.
Felicity, que acaso frisa los
30 años, percibe al mundo exclusivamente en términos políticos, como les ocurre
a otros individuos de su generación y de su estirpe. Ella/el es un
artista-activista, un reformador. Como persona de color y sexualmente diversa
enarbola la égida de la justicia social en todos los foros donde participa,
desde las conferencias de arte hasta la hora de ordenar de la comida. Al menos
una vez al día proclamaba (con la aquiescencia de los demás) que el Guggenheim
era una institución arraigada en el racismo sistémico. De el/ella escuché por
primera vez el término “anti blacknes”, es decir, una inquina específica que todas
las demás etnias reservan en el fondo de su corazón para los descendientes de
africanos. Además, era colérico (una vez lo vi gritarle como un loco a una
señora que se había quitado su mascarilla en una de las galerías) y también paranoide:
hacía un uso brillante de la teoría de la “interseccionalidad” para demostrar
cómo los privilegiados turistas blancos que pululan en el museo, le lanzaban
con frecuencia miradas despectivas.
En suma, era un producto
ejemplar de las facultades de ciencias humanas que hoy producen las universidades
occidentales. Si bien no era particularmente elocuente o profundo en sus
análisis, lo compensaba con una mordacidad diabólica, sabiendo esgrimir varias
citas de Bourdieu, Gramsci y Judith Butler que podían dejar callado al más
ecuánime. Sobre todo, invocaba con desenfado a los profetas del antirracismo
contemporáneo, Ibram X. Kendi, Kimberlé Crenshaw y Robin DiAngelo. Nuestros
compañeros blancos (no sobra aclarar aquí que yo soy latino, es decir, una
persona de color) le tenían terror y, la vasta mayoría le profesaban un rencor
y desprecio secretos, mezclado con la culpa aneja a su condición de
descendientes de esclavistas. Para resumir, y, sobre todo, para no aburrir más
al distinguido lector; baste decir que la tensión podía cortarse con un
cuchillo siempre que Felicity tomaba la palabra, y un ambiente de zozobra se
instalaba cada vez que abría su bocaza.
Aquella mañana de la charla
sobre la colección Thannhauser, la buena de Felicity decidió tomar la
oportunidad, no para discutir sobre estética o los méritos de las obras en
cuestión, ni más faltaba; sino para educarnos sobre la decadencia y corrupción
que suponía celebrar a estos pintores.
Aquello no fue tanto una
conferencia sobre arte sino una impugnación al patriarcado, al eurocentrismo y
al colonialismo desplegado en los muros a nuestro alrededor: Picasso un
abusador de mujeres, punto. Manet, Monet y Toulouse-Lautrec unos sifilíticos apologistas
de la prostitución y la explotación femenina. Degas un voyerista pervertido que
solo pintaba bailarinas adolescentes e indefensas. Paul Gauguin un conocido pedófilo
y violador de niñas tahitianas. Cézanne, un niño rico hijo de un acaudalado banquero
quien atormentó a su concubina por décadas. Van Gogh, otro hombre blanco
heterosexual que provenía de una familia prestante que lo mantuvo durante toda
su vida mientras se empeñaba en su fallida carrera, “¿acaso cuantos artistas de
color pueden darse el lujo de no vender una sola obra en sus vidas?” Al final
de la contumelia todos los allí presentes, Modigliani, Matisse, Rousseau,
Kandinsky Pissarro y hasta Chagal (que no por ser judío se salvaba) eran
hombres blancos privilegiados que no estarían allí siendo objeto de ciega veneración
a no ser por el pigmento de sus pieles y las estructuras colonialistas de poder.
¿En dónde están los artistas de color? se preguntaba retóricamente Felicity,
¿las mujeres artistas? ¿los artistas queer? Toda esta pintura canónica que
miles de personas vienen a disfrutar diariamente como borregos es poco menos
que una galería de crímenes e ignominia (ahora bien, estamos de acuerdo en que
algunas pinturas de Picasso son atroces, pero esa es otra conversación.)
Desde luego, conociendo a
Felicity, no había caso en cuestionar el palmario anacronismo y ligereza de su
análisis. No obstante, puesto que ese día me había despertado con el pie
izquierdo, se me ocurrió preguntarle: “¿crees que es posible disfrutar estos
cuadros sabiendo todas las barbaridades perpetradas por sus autores?” “Pues…
¡sí y no!” respondió, en un despliegue admirable de pensamiento no binario: “podemos
disfrutarlos, pero sin olvidar la perversidad y la injusticia estructural que
los ha posibilitado.” “Ya veo”, – repuse yo, “quieres decir que podemos
disfrutarlos como se disfruta una sesión de sadomasoquismo, o una transcripción
de los juicios de Nuremberg…” Ante esto la barbuda guardó silencio
conteniendo su ira.
supervisor agradeció a Felicity por su muy importante aporte a la comprensión de
nuestra colección, y a continuación, nos exhortó a acudir a nuestros puestos de
trabajo, ya que hordas de turistas de todos los continentes aguardaban en
frente del edificio (obra del gran Frank Lloyd Wright, otro hombre blanco cis-género)
para adorar estos cuadros que, como concluimos, constituyen a la vez ejemplos
de lo más bello y lo más horrendo de nuestra cultura.
Lee más textos de Gustavo Carvajal en nuestra Casa de Letras
CÓMO SER UN ARTISTA – por Jerry Saltz. Cuarto paso: entra en el mundo del arte (una guía al nido de la serpiente)
CÓMO SER UN ARTISTA – Por Jerry Saltz, traducción de Gustavo Carvajal. Segunda entrega
CÓMO SER UN ARTISTA – Por Jerry Saltz, traducción de Gustavo Carvajal. Primera entrega
EL EJÉRCITO EN EL ESPEJO (CUENTO CORTO SOBRE OTRO CUENTO CORTO)
COMENTARIOS RACISTAS Y LÍMITE DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LA ERA DE LAS REDES SOCIALES
TE HABLO DESDE LA CUARENTENA: LA MARIHUANA LEGAL ES MÁS RICA (ANATOMÍA DE UNA TRABA)
CÓMO SER UN ARTISTA – por Jerry Saltz, Traducción de Gustavo Carvajal
TE HABLO DESDE LA CUARENTENA: ¿POR QUÉ FRACASA COLOMBIA?
TE HABLO DESDE LA CUARENTENA: FEMINISMO Y TOLERANCIA
CÓMO SER UN ARTISTA – Por Jerry Saltz, traducción de Gustavo Carvajal. Segunda entrega
CÓMO SER UN ARTISTA – Por Jerry Saltz, traducción de Gustavo Carvajal. Primera entrega
DESPUÉS DE PRESENCIAR EL CAMBIO DE GUARDIA EN EL CEMENTERIO CENTRAL DE ARLINGTON – traducción del poema de DONOVAN BURGER
Nuevas consideraciones sobre la masturbación
Bueno y, ¿quién dijo que los artistas tenían que ser buenas personas?
Cinco poemas de Gustavo Carvajal
¿América para lxs americanxs?
Cocainistas y marihuaneantes de Colombia: ¡salid del clóset! (O al menos a votar en las próximas elecciones
Votaré por Fajardo para presidente y al desocupado que quiera saber, acá le explico porqué
El azúcar mata más que la cocaína, ¡y además engorda!
“Political correctness”, libertad de expresión y chistes maricas
INCESTO (Fragmentos) Diario de Anais Nin. Introducción, traducción y notas de Gustavo Carvajal. Primera parte
INCESTO – Diario de Anäis Nin. Quinta entrega
Más escritos de Gustavo Carvajal
COCA PA’L QUE QUIERA, COCA PA’ TO’EL MUNDO
MÁS ALLÁ DE LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS: ES EL MOMENTO DE ROMPER EL SILENCIO. ENSAYO DEL DR. CARL HART TRADUCIDO POR GUSTAVO CARVAJAL
EL MURO DE LA IGNOMINIA
INCESTO (Fragmentos) Diario de Anais Nin. Introducción, traducción y notas de Gustavo Carvajal. Primera parte
INCESTO (Fragmentos) Diario de Anais Nin. Segunda parte
Incesto. Tercera entrega (o la castidad de una puta)
CARTA A MI SOBRINO, de James Baldwin. Traducción y comentarios de Giussepe Carvhalo
MALCOLM LOWRY, INFASTO AUTOR DE ‘UNDER THE VOLCANO’
SUSCRÍBETE AL CANAL DE YOUTUBE Y ACTIVA LA CAMPANITA 🔔